Publicado originalmente en inglés en Jacobin
Leigh Phillips y Michal Rozworski
Aquello que genera beneficios no es siempre útil, y aquello útil no siempre genera beneficios. Peor todavía, muchas cosas que quebrantan el florecimiento humano o incluso amenazan nuestra existencia resultan lucrativas, y, sin una intervención regulatoria, las empresas continuarán produciéndolas.
Esto –el que el mercado se mueva por afán de lucro, no por el crecimiento o la civilización industrial– es la causa de la calamidad climática en la que estamos inmersos y de la crisis biológica que se halla detrás.
Sería muy útil reducir el consumo de combustibles fósiles de nuestra especie, pues es el responsable de prácticamente dos tercios de las emisiones de gases invernadero. Sería útil, además, mejorar la eficiencia de lo consumido por la agricultura que, junto a la deforestación y al cambio de uso de los terrenos, es el responsable de casi la totalidad del tercio restante. Sabemos cómo hacer esto.
Un vasto desarrollo de la carga base eléctrica dependiente de las centrales nucleares e hidroeléctricas, apoyado por tecnologías de energía renovable más viables como la eólica o la solar, podría reemplazar prácticamente todos los combustibles fósiles a corto plazo, estableciendo una red de energía limpia y así electrificar el transporte, la calefacción y la industria. Reducir los carburantes en la agricultura ya es más complejo, para lo que se necesitaría una mejor tecnología, pero la trayectoria general es fácil de entender.
Desgraciadamente, allí donde este tipo de prácticas no generen beneficios, o al menos, no los suficientes, las empresas no las implementarán.
Estamos acostumbrados a diferentes informes que se vanaglorian con la supuesta superioridad en inversión en energías renovables respecto a las de combustibles fósiles. Esto es bueno, aunque con frecuencia el resultado de los subsidios a actores del mercado, que normalmente se derivan de las escaladas en el precio de la electricidad más que de hacer pagar impuestos a los ricos, supone un golpe a la clase obrera. Incluso si, en términos relativos, se destina más dinero hacia la energía solar que al carbón, el incremento absoluto en la combustión por parte de los países en desarrollo nos empujará más allá del límite de 2°C que muchos gobiernos han acordado como necesario para evitar los peligros del cambio climático.
En pocas palabras, el mercado ni proporciona suficiente electricidad limpia, ni reduce la energía sucia lo suficiente, ni hace ninguna de estas dos cosas lo suficientemente rápido.
La relativamente simple directriz de “establecer una red de energía limpia y electrificarlo todo” que soluciona la parte de la ecuación de los combustibles fósiles no funciona para la agricultura, que necesitará de un conjunto de soluciones mucho más complejo. También aquí, en la agricultura, mientras una práctica en concreto genere beneficios, el mercado no abandonará dicha práctica si no interviene la regulación o si no es reemplazado por el sector público.
Los liberales y los ecologistas sostienen que deberíamos incluir los impactos negativos del uso de combustibles fósiles en los precios del petróleo (así como sus corolarios agrícolas –algunos incluso sugieren un impuesto sobre el nitrógeno). Cuando estas externalidades incrementen el precio del carbono en 200 ó 300 dólares por tonelada, el mercado –ese eficiente asignador de todos los bienes y servicios– resolverá el problema.
Dejando a un lado las desigualdades grotescas que resultarían del incremento progresivo de los impuestos fijos, teniendo en cuenta que la clase obrera y los sectores populares se dejan buena parte de sus ingresos en combustible, los defensores del impuesto al carbono ignoran que su solución al cambio climático –el mercado– es la propia causa del problema.
Pensar aún más a lo grande
¿Cómo va a construirse una red de vehículos eléctricos y estaciones de carga rápida en base al precio de los hidrocarburos? Tesla los construye únicamente en áreas muy concretas en las que puede sacar tajada. Del mismo modo que una compañía privada de autobuses o un proveedor de internet, Elon Musk no proveerá un servicio que no le sea rentable. El mercado deja al sector público llenar dicho hueco.
Esto no son castillos en el aire. Noruega provee aparcamiento y carga gratuitos para los vehículos eléctricos, les permite usar el carril bus y hace poco ha decidido construir una red de carga a escala nacional. Ahora, los vehículos eléctricos representan más de un cuarto del total de nuevas ventas, más que en cualquier otro país. En comparación, casi un 3% de los coches en la California respetuosa con el medio ambiente, pero cautiva del mercado, son eléctricos.
Los costes iniciales de algunos de estos cambios suponen un primer obstáculo. Desde una perspectiva global, la energía nuclear todavía representa la opción más barata, gracias a su mastodóntica densidad energética. También se jacta de tener las menores muertes por teravatio-hora y una huella de carbono baja. Pero, tal y como sucede en los proyectos hidroeléctricos a gran escala, los costes de construcción son considerables.
El Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático [Intergovernmental Panel on Climate Change] considera que, aunque la energía nuclear es limpia, no-intermitente y dispone de una huella ecológica diminuta, “sin el apoyo de los gobiernos, las inversiones en nuevas (…) centrales no son actualmente, en líneas generales, atractivas económicamente en los mercados liberalizados.” Las empresas privadas se niegan a comenzar la construcción sin garantías o subsidios públicos.
Esto explica por qué el esfuerzo más certero en la reducción de hidrocarburos ocurrió antes de que ocurriese la liberalización de los mercados europeos. El gobierno francés destinó prácticamente una década a construir su flota nuclear, que actualmente cubre casi un 40% de las necesidades energéticas nacionales.
De manera parecida, necesitaríamos construir una red a nivel continental, de carga equilibrada, alto voltaje y transmisión inteligente que pueda defenderse de las oscilaciones volátiles de las energías renovables. Necesitamos planificar este proyecto sobre la fiabilidad del sistema, es decir, de la necesidad. La amalgama de energéticas privadas únicamente construirá aquello que les reporte beneficios.
El límite regulatorio
Muchos ecologistas abogan por una disminución de escala, por un retorno a lo pequeño y lo local. Pero también este tipo de propuestas son un diagnóstico erróneo de la fuente del problema. Sustituir las multinacionales con un billón de pequeños comercios no eliminaría el incentivo mercantil a desbaratar los servicios relacionados con el ecosistema. De hecho, dadas las deseconomías de escala que presentan los pequeños negocios, dicho desbaratamiento únicamente se intensificaría.
Como mínimo, necesitamos regulación –ese ejercicio introductorio a la planificación económica. Una política gubernamental que requiera que todas las empresas que fabrican una determinada mercancía empleen un proceso productivo no contaminante subestimaría las ventajas que conseguirían las empresas altamente contaminantes.
Esta es la opción socialdemócrata, y tiene mucho a su favor. De hecho, deberíamos recordar cuán fructífera ha sido la regulación desde que hemos tomado conciencia de nuestros retos ecológicos globales.
Hemos parcheado nuestra debilitada capa de ozono; hemos devuelto las poblaciones de lobos y los bosques en los que habitan a la Europa central; hemos relegado la infame niebla del Londres de Dickens, Holmes y Hitchcock a la ficción, aunque las partículas de carbón todavía asfixian Pekín y Shanghái. En efecto, muchos de los retos climáticos a los que nos enfrentamos provienen de un Sur subdesarrollado que legítimamente busca ponerse al día.
Pero la regulación únicamente domestica a la fiera temporalmente, y normalmente fracasa. El capital se sacude fácilmente su correa. Mientras el mercado exista, el capital intentará capturar a sus maestros reguladores.
Todos, desde los partidarios de cerrar los pozos de petróleo a los diseñadores de los acuerdos de París, reconocen que este obstáculo fundamental bloquea nuestros intentos de poner freno a las emisiones de gases invernadero: si cualquier jurisdicción, sector o empresa asume el vertiginoso nivel de descarburación requerido, sus bienes y servicios se venderán instantáneamente por encima del precio de mercado. Únicamente una economía global y democráticamente planificada puede acabar con la bestia, pero esta propuesta suscita algunas preguntas.
¿Es posible imponer una planificación democrática de golpe, en todos los países y sectores? Obviando la revolución a escala planetaria, parece complicado. Pero podemos mantener este ideal como estrella polar, algo en lo que trabajar durante generaciones, e ir extendiendo progresivamente el dominio de la planificación democrática sobre el mercado.
Más aún, ¿deberíamos eliminar el mercado al completo? ¿No sería sustituir el dominio del mercado por el del burócrata? La propiedad pública es insuficiente –tanto para la justicia social como para la optimización medioambiental– y el miedo al estatismo es racional.
No obstante, la planificación democrática no implica propiedad estatal. A menos que creyeran que la democracia tenía límites, incluso los anarquistas clásicos deberían ser capaces de imaginar una economía global, no-estatal pero planificada. Debe quedar claro que cualquier modo de gobernanza global no mercantil se adhiere a principios genuinamente democráticos.
Ciertamente, el papel y el tamaño del sector público son temas a debatir. ¿Es posible tomar las grandes centrales logísticas y planificadoras –los Walmarts y Amazons del mundo– y reconvertirlas dentro de una civilización igualitaria y ecológicamente racional? ¿Podrían convertirse dichos sistemas en el sueño de Salvador Allende de un socialismo democrático basado en el poder de cálculo de los ordenadores, en un Cybersyn global? Debe discutirse si eso es posible o siquiera deseable, para luego decidir cómo aseguramos nuestro dominio sobre los algoritmos y evitamos el de éstos sobre nosotros.
El cambio climático y la más amplia crisis biológica revelan que las estructuras que toman decisiones a nivel local, regional o continental son hoy obsoletas. Ninguna jurisdicción descarburará su economía si las demás no lo hacen. Incluso si un país descubre como capturar y almacenar carbono, el resto del mundo todavía se enfrentará a un océano cada vez más ácido. En un estado parecido se encuentran los flujos de nitrógeno y fósforo, los circuitos de insumos y nutrientes cerrados [closing nutrient-input loops], la pérdida de biodiversidad y la gestión del agua dulce.
Más allá de las cuestiones medioambientales, podríamos decir lo mismo acerca de la resistencia antibiótica, las enfermedades virales o los asteroides cercanos a la Tierra. Incluso en áreas dónde la política es menos existencial, como en la manufactura, el comercio y las migraciones, demasiados nodos interconectados vinculan nuestra sociedad a una escala verdaderamente planetaria. Una de las grandes contradicciones del capitalismo es que incrementa las conexiones entre la gente al mismo tiempo que ensalza la figura del individuo monádico.
Todo esto demuestra la maravilla y el horror inherentes al Antropoceno. La humanidad se ha adueñado de tal manera de los recursos que la rodean que hemos transformado el planeta en unas pocas décadas a una escala inalcanzable para los mastodónticos procesos biogeofísicos. Pero esta increíble capacidad se está empleando ciegamente, sin propósito, al servicio del beneficio, no de la necesidad humana.
El Antropoceno Socialista
Los investigadores climáticos normalmente hablan de un Antropoceno “bueno” y de otro “malo”. Este último describe la intensificación y quizás la aceleración del inintencionado trastorno que la humanidad está infligiendo a los ecosistemas de los que dependemos. El primero, en cambio, corresponde a una situación en la que aceptamos nuestro papel como soberanos colectivos de la Tierra y empezamos a influenciar y coordinar los procesos planetarios orientada y resolutamente, permitiendo el florecimiento humano.
No podemos alcanzar este valioso objetivo sin una planificación democrática de la economía y sin imponernos progresivamente al mercado.
La escala de lo que queda por delante –los diferentes procesos biogeofísicmos que debemos entender, registrar y dominar para prevenir los peligros del cambio climático y otras amenazas con él relacionadas– es insondable. No podemos confiar en un mercado, no planificado e irracional, caracterizado por unos incentivos perversos, en lo que a coordinar ecosistemas se refiere.
Contrarrestar el cambio climático y planificar la economía son dos tareas cuya ambición es comparable: si podemos administrar el sistema Terrícola, con todas sus variables y su miríada de procesos, también podremos administrar la economía, a escala global.
Una vez eliminados los precios, deberemos llevar a cabo una concienzuda contabilidad que, en el mercado, se halla implícita en los precios. La planificación deberá contabilizar los diferentes servicios del ecosistema implícitos en los precios –estos, y cualesquiera que el mercado ignore. Así pues, cualquier planificación democrática de la economía humana es, al mismo tiempo, una planificación democrática del sistema Terrícola.
La planificación democrática a escala planetaria no es meramente necesaria para llegar al Antropoceno “bueno” –sino que es en sí misma el Antropoceno bueno.



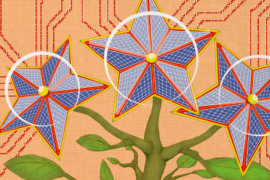


1 Comment
Pingback: Federación Anarquista 🏴 Noticias anticapitalistas y informaciones libertarias